Con el golpe de Estado al presidente ingeniero Arturo Araujo en diciembre de 1931, llegó a la presidencia el General Maximiliano Hernández Martínez.
Desde entonces, hasta el 15 de octubre de 1979, el país fue gobernado oficialmente por regímenes militares caracterizados por ser altamente coercitivos.
Antes de la medianoche del 22 de enero de 1932, unos 500 hombres -en su mayoría indígenas y campesinos- irrumpieron en las oficinas de telégrafos, alcaldías y tiendas de localidades, se centró en seis localidades: Tacuba; Ahuachapán; Juayúa-Salcoatitán-Nahuizalco; Sonsonate-Sonzacate; Izalco y Colón.
Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) formó una comisión para que redactara una convención de derechos humanos.
El Salvador se convirtió en uno de los 48 Estados que votó a favor de esta declaración y la firmó.
A finales de la década de 1960, la población total del país era de 3 millones y 300 mil habitantes; y solo un 2 % poseía más del 60 % de tierras cultivables. Además, no había suficiente empleo, por lo que miles de salvadoreños cruzaron la frontera hacia la República de Honduras, en donde destacaban como una mano de obra barata y mejor calificada.
Ese año se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y tras el desgaste al que había llegado el PCN, distintas organizaciones se unieron llevando como candidato al ingeniero José Napoleón Duarte, en una coalición llamada Unión Nacional Opositora (UNO).
La masacre de La Cayetana ocurrió en noviembre de 1974, en una comunidad de familias campesinas, cerca de las faldas del volcán de San Vicente. Fue la primera masacre de esta naturaleza cometida por las fuerzas armadas en El Salvador.
El movimiento estudiantil fue altamente reprimido en el decenio de los setenta, cuando en El Salvador se vivía un alto grado de polarización política; pero el peor de los eventos en su contra ocurrió el 30 de julio de 1975, cuando el coronel Arturo Armando Molina gobernaba el país.
El padre Rutilio Grande fue uno de los sacerdotes interesados en acercarse más al pueblo y al sentir de la gente, cuando se dio la renovación de la Iglesia Católica en la década de los sesenta.
Para las elecciones del 20 de febrero de 1977, tres partidos políticos se unieron y formaron la denominada Unión Nacional Opositora (UNO), con el coronel Ernesto Antonio Claramount Rozeville como candidato.
Las tensiones y contradicciones al interior de la sociedad salvadoreña se incrementaron, a tal punto que el gobierno utilizó la represión para confrontar las protestas de la población.
El Golpe de Estado de octubre de 1979 y la falta de consenso fueron algunos de los detonantes que propiciaron el inicio de la guerra civil. Sólo en ese año se registraron 17 mil muertes violentas y aumentaron los secuestros.
Las masacres y las violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado estuvieron asociadas, en su mayoría, a estructuras vinculadas al Estado (incluyendo el trabajo de inteligencia), cuerpos de seguridad o grupos paramilitares.
El 15 de octubre de 1984, con la mediación de la Iglesia Católica, el gobierno convocó al FMLN-FDR a reunirse en La Palma, Chalatenango, pero no hubo mayores logros ni acuerdos.
El 31 de octubre de 1989 se llevaron a cabo dos atentados con explosivos a dos organizaciones populares, consideradas por el gobierno como “fachadas del FMLN”
En la madrugada del 16 de noviembre, miembros del Batallón Atlacatl ingresaron al Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) para asesinar a seis sacerdotes jesuitas y a dos trabajadoras domésticas (madre e hija).
El proceso de diálogo que llevó a la firma de los Acuerdos de Paz puede dividirse en dos etapas:
– La primera es la de los diálogos previos que va de 1984 a 1987, en la cual ambas partes se reunieron convocadas, sobre todo, por la Iglesia Católica de El Salvador, representada por el arzobispo monseñor Arturo Rivera y Damas. En estos diálogos los resultados fueron más políticos que concretos puesto que las partes reafirmaron su disponibilidad para el diálogo; pero los enfrentamientos armados estaban en pleno apogeo.
La Comisión de la Verdad fue creada en 1991 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Su objetivo primordial fue investigar y publicar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Armada y la Guerrilla, en el contexto de la guerra civil.
Agradecemos las colaboraciones de los siguientes aliados y organizaciones, quienes apoyaron con materiales de archivo multimedia (imágenes, audiovisuales, periódicos, suplementos e investigaciones) para dar vida a esta sección educativa.
Los contenidos se construyeron a partir de ejercicios de cocreación con organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos, el apoyo de la Dirección Nacional de Investigación del Ministerio de Cultura, y un proceso de consulta con especialistas en historia y antropología.





Con el golpe de Estado al presidente ingeniero Arturo Araujo en diciembre de 1931, llegó a la presidencia el General Maximiliano Hernández Martínez.
Desde entonces, hasta el 15 de octubre de 1979, el país fue gobernado oficialmente por regímenes militares caracterizados por ser altamente coercitivos.
El primer régimen militar fue el del general Maximiliano Hernández Martínez, quien ordenó la represión y Masacre de 1932, a raíz del levantamiento de indígenas, campesinos y comunistas.
Hernández Martínez se perpetuó en el poder durante trece años, durante los cuales predominaron las represiones a la oposición política, la falta de libertad de prensa y la ausencia de libertades individuales.
El golpe de Estado al general Salvador Castaneda Castro en 1948 dio lugar a la redacción de una nueva Constitución Política en 1950, la primera en la historia salvadoreña que incluía derechos para los trabajadores, prestaciones sociales y contemplaba el voto femenino.
Los presidentes elegidos bajo el nuevo régimen constitucional fueron, el coronel Óscar Osorio Hernández y el teniente coronel José María Lemus, apostaron por la creación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto de Vivienda Urbana (IVU).
Con el derrocamiento del presidente Lemus terminaron los gobiernos militares del Partido Revolucionario para la Unificación Democrática (PRUD), que tuvo su origen en los hechos de 1948.
A raíz de esta crisis política se redactó una nueva Constitución Política en 1962, e inició una tercera etapa dentro de los regímenes militares, con los gobiernos del Partido de Conciliación Nacional (PCN).
A inicios de 1961 la Junta de Gobierno que derrocó al presidente José María Lemus prometió elecciones libres, sin partido oficial.
El Directorio Cívico Militar asumió el poder con un golpe de Estado e impuso la ley marcial, fallando a la promesa antes expuesta. Una manifestación de apoyo a la Junta de Gobierno fue reprimida. El nuevo gobierno fue constituido por los coroneles Julio Adalberto Rivera y Aníbal Portillo, junto con los civiles Feliciano Avelar, José Antonio Rodríguez Porth y José Francisco Valiente.
En diciembre de 1961 los coroneles Rivera y Portillo fundaron el Partido de Conciliación Nacional (PCN).
En abril de 1962 se realizaron las elecciones presidenciales y el coronel Julio Adalberto Rivera, al no tener contrincantes, asumió el poder.
El Partido de Conciliación Nacional (PCN) se caracterizó por escalar la represión y por mantenerse en el poder de forma fraudulenta.
En este período aparecieron los cuerpos paramilitares y los escuadrones de la muerte, y así se dio paso a las desapariciones forzadas y a las torturas.
El PCN se mantuvo en el poder hasta 1979, bajo el mandato del presidente Carlos Humberto Romero, quien fue derrocado el 15 de octubre, cuando también fue obligado a dejar el país. Este ha sido el último golpe de Estado ocurrido en El Salvador.
Antes de la medianoche del 22 de enero de 1932, unos 500 hombres -en su mayoría indígenas y campesinos- irrumpieron en las oficinas de telégrafos, alcaldías y tiendas de localidades, se centró en seis localidades: Tacuba; Ahuachapán; Juayúa-Salcoatitán-Nahuizalco; Sonsonate-Sonzacate; Izalco y Colón.
Existía un descontento generalizado en la población indígena/campesina, por cómo las tierras más valiosas solo pertenecían a los grandes cafetaleros, quienes los obligaban a trabajar por salarios muy bajos y en precarias condiciones.
Para entonces, entre 30 y 40 familias eran propietarias de las tierras de casi todo El Salvador.
Este alzamiento dejó aproximadamente 100 muertos, sobre todo terratenientes y oficiales militares. Pero la represión militar que vino después por parte del gobierno salvadoreño y la fuerza armada, justificando que se estaba dando un “levantamiento comunista”, se saldó con una cifra de muertes que sigue estando en debate que va de 10 mil a 12 mil personas asesinadas, principalmente de origen indígena.
El 18 de diciembre de 1931, en una residencia de la ciudad de San Salvador, fueron capturados el líder político y uno de los fundadores del Partido Comunista Augustín Farabundo Martí y los universitarios Alfonso Luna y Mario Zapata. Este fue un hecho decisivo que precedió al alzamiento indígena/campesino de enero de 1932.
Luego, el 31 de enero de 1932, un consejo de guerra acusó de traición y rebelión a Martí, quien murió fusilado a las 7:00 a.m. del 1 de febrero en una explanada al norte del cementerio general de San Salvador.
A finales de la década de 1960, la población total del país era de 3 millones y 300 mil habitantes; y solo un 2 % poseía más del 60 % de tierras cultivables. Además, no había suficiente empleo, por lo que miles de salvadoreños cruzaron la frontera hacia la República de Honduras, en donde destacaban como una mano de obra barata y mejor calificada.
Luego de la guerra contra Honduras, en julio de 1969, el tema de una reforma agraria en El Salvador causaba extrema polémica entre los sectores de la sociedad con mayor poder adquisitivo, quienes junto a la empresa privada abandonaron la mesa de negociación convocada por el gobierno en enero de 1970.
En medio de dichas conversaciones, el sacerdote católico José Inocencio Alas, que representaba a los campesinos, fue secuestrado y torturado. Fue liberado, gracias a la presión de la Iglesia, pero nunca llegó a saberse exactamente quiénes perpetraron el hecho, ni los autores intelectuales del mismo.
En marzo de 1980 inició la expropiación, compensación y transferencia de propiedades. La tierra pasó a manos de cooperativas campesinas, bajo la supervisión del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA).
Se declaró Estado de Sitio y se enviaron tropas al campo para ocupar las propiedades intervenidas. Algunos terratenientes lograron evadir el traspaso; pero en total fue transferida una quinta parte de las tierras del país a más de 95 mil beneficiarios.
Ese año se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y tras el desgaste al que había llegado el PCN, distintas organizaciones se unieron llevando como candidato al ingeniero José Napoleón Duarte, en una coalición llamada Unión Nacional Opositora (UNO).
Aunque todo apuntaba que la UNO había ganado las elecciones, el régimen militar recurrió al fraude electoral anunciando como ganador al coronel Arturo Armando Molina.
Hubo protestas civiles, pero fueron duramente reprimidas. Se intentó, incluso, un golpe de Estado que fue impedido por los militares, obligando al ingeniero Duarte a exiliarse.
Casi al final de la década de 1970, en julio de 1979 un suceso aceleró el proceso de guerra: los sandinistas y su triunfo revolucionario. La consigna rezaba: “si Nicaragua venció,
El Salvador vencerá”.
La Universidad de El Salvador, sus docentes y estudiantes, sufrieron represión y varias intervenciones militares por su papel crítico ante los gobiernos.
Ese año el presidente teniente coronel José María Lemus ordenó la intervención por parte de los cuerpos armados del Estado. Usaron bombas lacrimógenas y varios estudiantes fueron golpeados por protestar contra el gobierno militar.
Además, fueron destruidos equipos de imprenta y fue capturado el rector de la universidad, Dr. José Napoleón Rodríguez Ruiz. Este hecho dejó una persona asesinada.
La Asamblea Legislativa autorizó al presidente coronel Arturo Armando Molina para intervenir la Universidad de El Salvador. Los militares irrumpieron en la ciudad universitaria con tanquetas y armas de alto calibre.
Fueron apresadas cientos de personas, incluyendo al rector de la universidad, Dr. Rafael Menjívar Larín y el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Dr. Fabio Castillo Figueroa. Además, fueron quemados aquellos libros que consideraban que alteraban el orden social.
Previamente, se había realizado una campaña difamatoria contra la institución, sus estudiantes y catedráticos acusándolos de difundir doctrinas comunistas.
Esta vez, fue por orden de la Junta Revolucionaria de Gobierno. El rector, ingeniero Félix Antonio Augusto Ulloa, fue asesinado, en un ataque perpetrado por un grupo armado paramilitar en octubre de 1980.
La intervención se alargó por cuatro años, convirtiéndose en la más larga de la historia.
No obstante, la comunidad universitaria siguió siendo sujeta de represión y persecución a lo largo de toda la guerra civil.


La masacre de La Cayetana ocurrió en noviembre de 1974, en una comunidad de familias campesinas, cerca de las faldas del volcán de San Vicente. Fue la primera masacre de esta naturaleza cometida por las fuerzas armadas en El Salvador.
La masacre resultó como respuesta, por parte de las fuerzas militares del Estado salvadoreño, a la organización de los campesinos, quienes se veían forzados a trabajar para los terratenientes en condiciones desfavorables.
Fue un joven sacerdote católico, quien los alentó a organizarse, formando un sindicato de trabajadores agrícolas.
Las ideas de cambios en la relación patrono-trabajador se difundieron en el rotativo “El Rebelde” e iniciaron huelgas exigiendo mejoras salariales y el arrendamiento de tierras para producir alimento para su consumo; pero los terratenientes se negaron a estas demandas.
Como medida de protesta, algunos campesinos devastaron varias hectáreas de algodón en horas de la noche y quemaron hectáreas de caña. Entonces los dueños de las propiedades destruidas buscaron a la Guardia Nacional, un cuerpo altamente represivo del Estado, para investigar y someter a los campesinos.
Fueron allanadas varias viviendas de los campesinos en la búsqueda de los líderes de los alzamientos y fue capturado una persona que en su morada fue hallada una colección del rotativo “El Rebelde”. Sin embargo, éste fue liberado porque los demás campesinos impidieron que los militares salieran del lugar.
Tres días más tarde de este incidente, regresaron las fuerzas armadas y concentraron a los lugareños en un campo de fútbol donde golpearon y asesinaron a seis de ellos; luego los mutilaron. Más tarde, sus cadáveres fueron encontrados en estado de putrefacción.
De 28 hombres campesinos que fueron capturados por los militares, 14 fueron liberados desnudos en la carretera. Los otros 14 estuvieron desaparecidos casi una semana sin que nadie de las autoridades diera referencia de su paradero a los familiares y, tras varios días de tortura, fueron liberados. Algunos murieron poco después a causa de las lesiones producidas en su cautiverio.
El movimiento estudiantil fue altamente reprimido en el decenio de los setenta, cuando en El Salvador se vivía un alto grado de polarización política; pero el peor de los eventos en su contra ocurrió el 30 de julio de 1975, cuando el coronel Arturo Armando Molina gobernaba el país.
El 26 de julio las fuerzas militares cerraron el campus de la Universidad de El Salvador, sede Santa Ana, para evitar una marcha estudiantil que incluía un “show bufo” para ridiculizar al gobierno.
En respuesta, el movimiento estudiantil del campus central en San Salvador decidió marchar el día 30 hacia el parque Libertad; pero militares, policías y miembros de la Guardia Nacional los interceptaron y les dispararon con armas de fuego.
Posteriormente, otros estudiantes fueron acorralados y atropellados con tanquetas en la 25 avenida norte, cerca del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). A la fecha se desconoce el número oficial de víctimas.


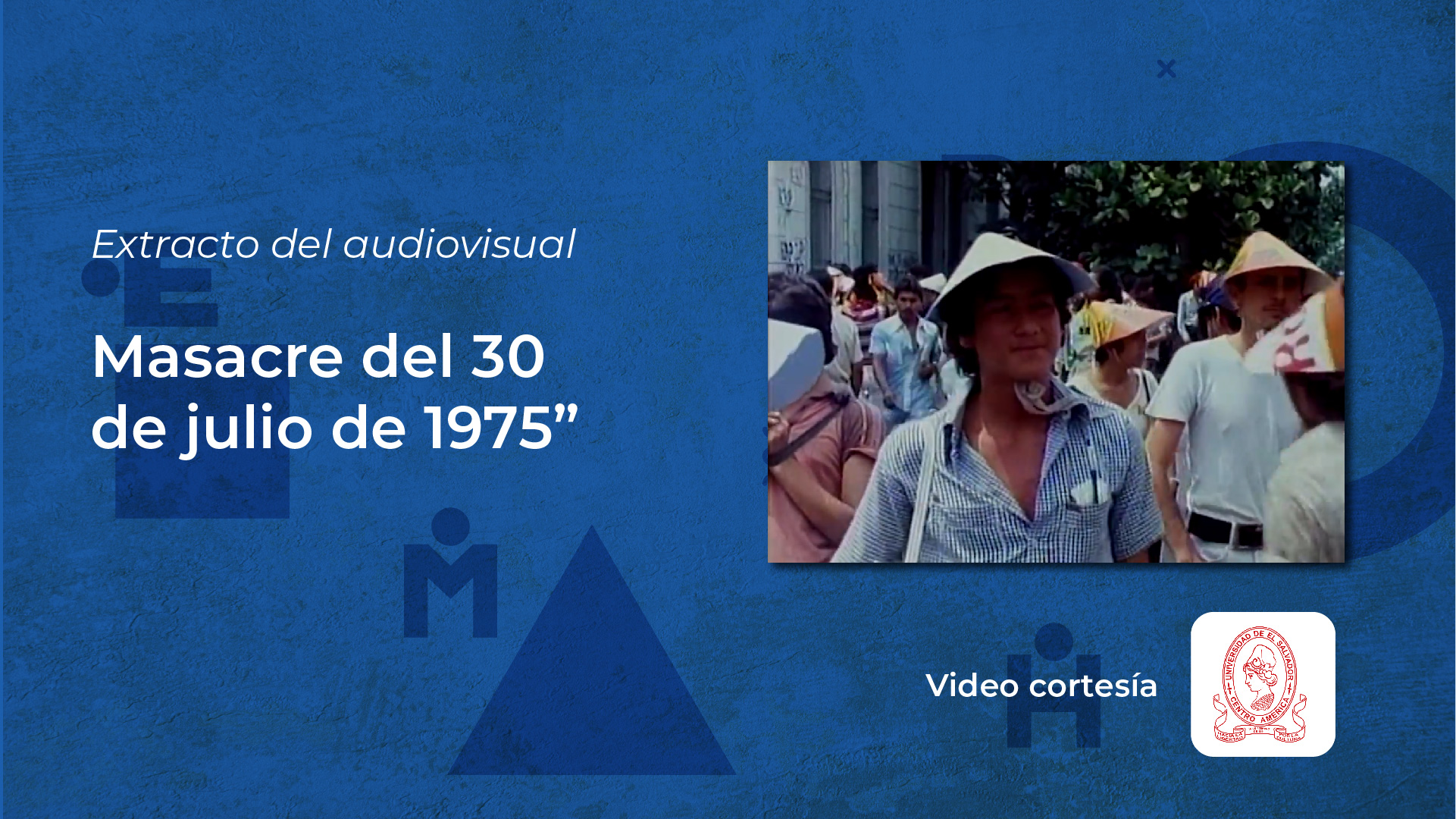
El padre Rutilio Grande fue uno de los sacerdotes interesados en acercarse más al pueblo y al sentir de la gente, cuando se dio la renovación de la Iglesia Católica en la década de los sesenta.
Grande se manifestó en una homilía en contra del secuestro y expulsión del párroco colombiano Manuel Bernal, quien llevó a cabo una misión pastoral en Apopa que no fue bien vista por el gobierno del presidente Molina.
El 12 de marzo de 1977, un mes después de esa homilía, fueron emboscados y asesinados el sacerdote Rutilio Grande junto a Manuel Solórzano adulto mayor y al niño Nelson Lemus, en la carretera que de Aguilares conduce a El Paisnal. Otros tres niños escaparon del ataque.
Rutilio Grande fue gran amigo del arzobispo de San Salvador monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, primer santo salvadoreño por la iglesia católica, el asesinato del padre Grande, hizo que monseñor Romero se volcara con mayor ahínco a desafiar al gobierno y a pedir el cese a la violencia.
En enero de 2022, el Vaticano beatificó al padre Rutilio Grande, SJ. (Sacerdote Jesuita), al señor Manuel Solórzano, y al joven Nelson Lemus. El Papa Francisco I, expresó que ellos:"Estuvieron al lado de los pobres testimoniando el Evangelio, la verdad y la justicia hasta derramar la sangre. Que su heroico ejemplo suscite en todos el deseo de ser valientes obradores de fraternidad y paz…"
Para las elecciones del 20 de febrero de 1977, tres partidos políticos se unieron y formaron la denominada Unión Nacional Opositora (UNO), con el coronel Ernesto Antonio Claramount Rozeville como candidato.
Sin embargo, al igual que en 1972, el PCN impuso al ganador de manera fraudulenta. Así se llevó la victoria el general Carlos Humberto Romero.
Esto hizo que creciera el descontento de la población y, tras seis días de protestas, el 28 de febrero de 1977, el gobierno mandó a desalojar violentamente a cientos de manifestantes de la plaza Libertad. Utilizaron gas lacrimógeno y armas de fuego, dejando una gran cantidad de muertos, heridos y detenidos.
Además, el gobierno decretó Estado de Sitio y a raíz de estos sucesos, surgieron las “Ligas Populares 28 de febrero” (LP-28), que luego se sumaron a la lucha armada.
Los representantes de la izquierda política concluyeron que no había otra salida más que la “vía armada”. Entonces aumentó la represión del Estado salvadoreño hacia ellos.
Un grupo de la derecha se volvió más radical y decidió armarse. Así surgieron las Fuerzas Armadas de Liberación Anticomunista de Guerras de Eliminación (FALANGE) y la Unión Guerrera Blanca (UGB). De esta manera, se dio paso a la formación de los escuadrones de la muerte.
Las Fuerzas Populares de Liberación FPL y el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP lanzaron una campaña de secuestros y asesinatos contra empresarios, funcionarios de gobierno y extranjeros.
El 28 de enero fue secuestrado por el ERP el empresario Roberto Poma, quien entonces era presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU). Su familia pagó el rescate, pero de igual manera fue asesinado.
El 20 de abril las FPL capturaron al ingeniero Mauricio Borgonovo Pohl, ministro de Relaciones Exteriores. Los guerrilleros pidieron la libertad de 38 presos políticos a cambio de su liberación; pero finalmente fue asesinado 21 días después.
Las tensiones y contradicciones al interior de la sociedad salvadoreña se incrementaron, a tal punto que el gobierno utilizó la represión para confrontar las protestas de la población.
El 8 de mayo de ese año, activistas del Bloque Popular Revolucionario (BPR) ocuparon la catedral de San Salvador.
Los manifestantes se encontraban en las gradas de acceso al templo y fueron atacados a disparos por los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional y la Guardia Nacional; incluso había francotiradores en los edificios aledaños. El ataque dejó varios muertos y un gran número de heridos.
Más tarde, el 15 de octubre, un grupo de militares con ideas progresistas ejecutaron un Golpe de Estado, instaurándose con ello una Junta Revolucionaria de Gobierno.
El Golpe de Estado de octubre de 1979 y la falta de consenso fueron algunos de los detonantes que propiciaron el inicio de la guerra civil. Sólo en ese año se registraron 17 mil muertes violentas y aumentaron los secuestros.
Durante esta década El Salvador experimentó una migración de población como nunca antes en su historia: más de un millón de salvadoreños se convirtieron en desplazados o refugiados dirigiéndose, en su mayoría, a Estados Unidos.
Los campesinos, por su parte, se vieron obligados a abandonar sus hogares para sobrevivir o para evitar ser reclutados por la guerrilla o por los militares.
1980:
En octubre se formó la Comandancia General, y ese mismo mes adoptó el nombre de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
1981:
El FMLN se ubicó en las zonas montañosas del territorio y el 10 de enero lanzó la ofensiva que dio paso a la guerra total. Por su parte, la Fuerza Armada diseñó su estrategia de ataque con asesoría estadounidense.
En agosto de 1981, los gobiernos de México y Francia, suscribieron una declaratoria en dónde otorgaron el reconocimiento y legitiman al FMLN, como una fuerza política representativa.
Mientras tanto, los habitantes de las zonas rurales vivieron en medio del fuego cruzado. Y ese mismo año, la guerrilla dinamitó el Puente de Oro, que pasa por sobre el río Lempa, dejando incomunicada la zona sur oriente de El Salvador con el resto del país.
El 30 de septiembre se fundó la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) bajo ideales anticomunistas.


José Napoleón Duarte fue electo presidente constitucional de la República en segunda vuelta, contra el mayor Roberto d’Aubuisson, líder de la derecha política. Los salvadoreños acudieron a la urnas en medio de las balas.
Cuando Duarte inició su mandato había enfrentamientos en 7 departamentos de El Salvador. Para 1986 ya se habían extendido a 11 y, al concluir su gestión, todo el país estaba en guerra.
Para 1985 la cifra de desplazados ascendió a 300 mil, de acuerdo con una investigación liderada por el jesuita Segundo Montes. La mayoría de ellos provenientes de Chalatenango, Morazán, San Vicente y San Salvador.
Ya en 1987 al menos 900 mil salvadoreños vivían en Estados Unidos y 400 mil entre Honduras, Guatemala y Nicaragua, según Juan José García, sociólogo especialista en migración. Huyeron, además de la guerra, buscando superación. Para ese entonces ingresaban al país 700 millones de dólares anuales en remesas.
Durante los doce años de guerra (1980-1992), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Fuerza Armada de El Salvador sostuvieron constantes enfrentamientos tanto en el campo como en las ciudades.
En las zonas rurales los enfrentamientos armados eran más intensos debido a que el FMLN tenía control de zonas enteras, sobre todo en los departamentos de Cabañas, Morazán, San Vicente y Chalatenango. En ese sentido, la Fuerza Armada, en coordinación con las Patrullas Cantonales, la Guardia Nacional y otras organizaciones pro gobierno, hacían incursiones en esos territorios generando combates.
Por otro lado, en las ciudades la guerra era diferente pues los llamados comandos urbanos del FMLN llevaban a cabo labores clandestinas como repartir propaganda, pintar paredes con consignas o mensajes insurgentes, entre otras. Entonces, en San Miguel, Santa Ana y la misma capital, la vida transcurría con relativa normalidad; a menos que el gobierno decretara “toques de queda”, durante los cuales toda la población debía quedarse en casa, sin salir por ningún motivo.
En la ofensiva “Hasta el tope” de 1989 la situación cambió, en especial para los habitantes de San Salvador, pues uno de los grandes objetivos de las fuerzas insurgentes fue hacer sentir la guerra en la capital.
A partir del 11 de noviembre de 1989 las cinco organizaciones que conformaban el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fuerzas Populares de Liberación, Resistencia Nacional, Partido Comunista de El Salvador, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y el Ejército Revolucionario del Pueblo), llevaron a cabo una serie de acciones armadas que ellos mismos nombraron ofensiva “Hasta el tope Febe Elizabeth Velásquez”, que era el nombre de una conocida líder sindical asesinada por fuerzas afines al gobierno.
Dicho ataque consistió en hacer incursiones guerrilleras a San Salvador por los cuatro puntos cardinales con el objetivo de tomar el control territorial de municipios enteros del área metropolitana.
En la madrugada del 16 de noviembre, efectivos del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada ingresaron al Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y asesinaron a seis jesuitas y a dos trabajadoras domésticas. Las víctimas fueron: padres Ignacio Ellacuría (rector), Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes (director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA), Amando López, Joaquín López y López y Juan Ramón Moreno; junto a las empleadas Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos (madre e hija, esta última de 16 años). Erróneamente, las fuerzas militares creían que el padre Ellacuría era uno de los líderes de la ofensiva.
Adicionalmente, en los días siguientes, las fuerzas insurgentes atacaron la casa del vicepresidente de la Asamblea Legislativa de entonces, Roberto Angulo; las cercanías de la vivienda del entonces presidente de la República, Licenciado Alfredo Cristiani; y ocuparon las instalaciones del Hotel Sheraton, en el cual se hospedaban agentes del gobierno de los Estados Unidos de América, el presidente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Joao Baena más 78 huéspedes.
A partir de ahí, la guerra pasó a una etapa de estancamiento en la cual las partes en conflicto se vieron forzadas a negociar. De ese modo los diálogos tomaron un rumbo claro hasta que el 4 de abril de 1990 se firmó el compromiso por ambas partes de un respeto total e irrevocable de los derechos humanos universales. Finalmente, la paz se firmó el 16 de enero de 1992.
Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, arzobispo de San Salvador fue asesinado de un disparo al corazón el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital Divina Providencia. Esto sucedió un día después de que monseñor Romero, en una homilía, hiciera un llamado a los militares a desobedecer cualquier orden de matar si iba en contra de sus conciencias.
Se anunciaron tres días de luto nacional por su muerte. Y durante sus funerales ocurrió otro episodio violento: bombas y disparos dejaron decenas de muertos, aplastados y asfixiados en los alrededores y al interior de la catedral de San Salvador.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad, el mayor Roberto d’Aubuisson dio la orden para matar al arzobispo Romero, quien, tras el asesinato de su gran amigo el padre Rutilio Grande, se volcó a defender a los más necesitados y a apoyar reformas políticas en contra del gobierno.



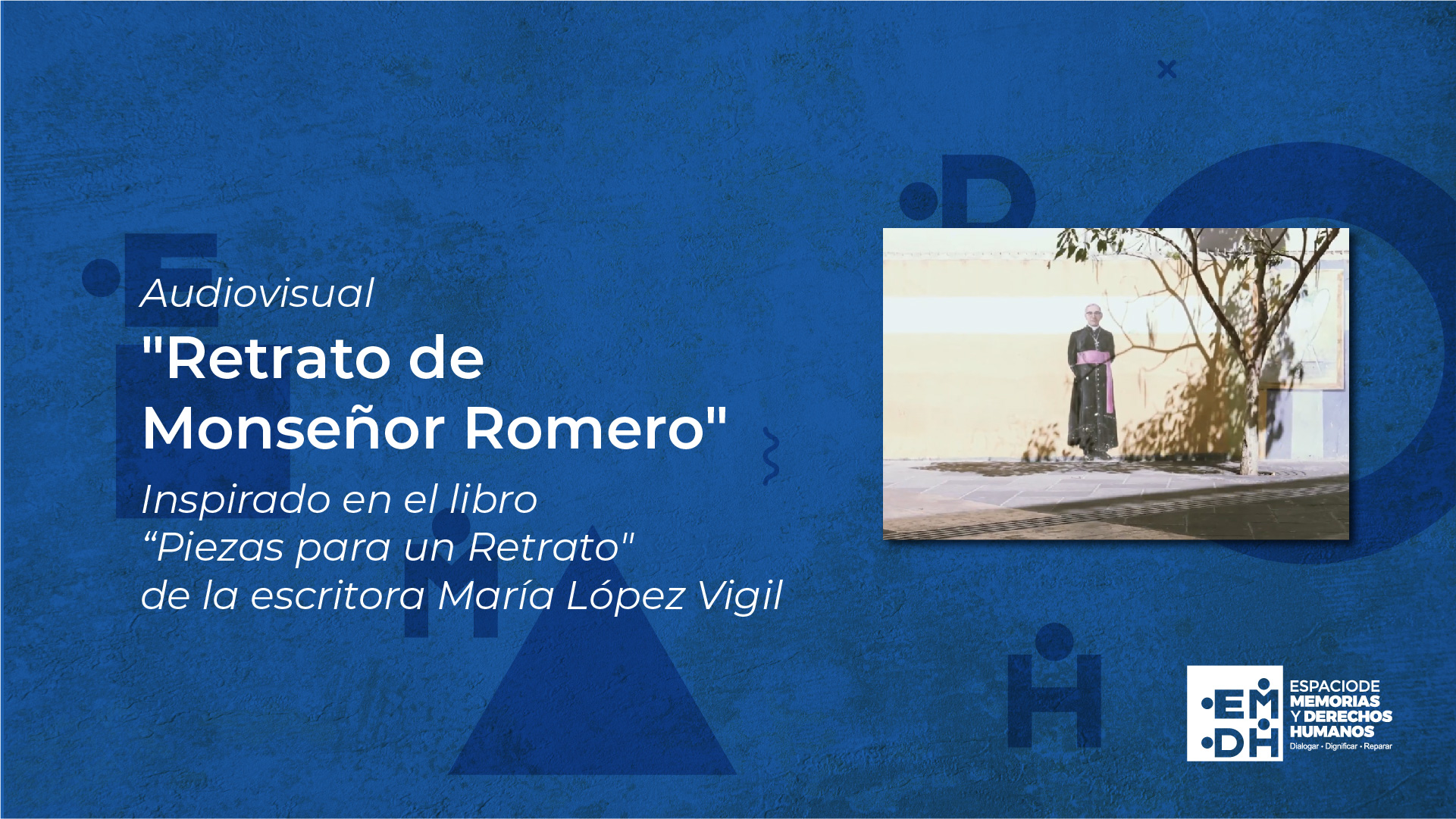
Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y la misionera Jean Donovan, todas católicas estadounidenses, fueron violadas y asesinadas el 2 de diciembre de 1980, porque se consideró que brindaban apoyo a comunidades subversivas.
Fueron detenidas por miembros de la Guardia Nacional en la carretera que del Aeropuerto Internacional de Comalapa (Hoy Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez) se conducían a San Salvador, y encontradas muertas dos días después.
Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen, cuatro periodistas de la cadena de televisión IKON, fueron asesinados el 17 de marzo de 1982 cuando se dirigían, junto a un grupo de guerrilleros, a un campamento en Chalatenango. Iban a realizar un reportaje, pero fueron emboscados por militares del batallón Atonal.
En total, 17 reporteros extranjeros murieron en zonas de guerra durante el conflicto armado.
Fue asesinado el 26 de octubre de 1987 en la colonia Zacamil, Mejicanos, departamento de San Salvador.
Previamente, fue víctima de amenazas, secuestro y torturas para que dejara de denunciar injusticias y violaciones a los derechos humanos que se cometían en El Salvador.
Era el Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador CDHES y trabajó junto a diferentes movimientos sociales.
Las masacres y las violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado estuvieron asociadas, en su mayoría, a estructuras vinculadas al Estado (incluyendo el trabajo de inteligencia), cuerpos de seguridad o grupos paramilitares.
En este contexto, cabe mencionar que los Batallones de Infantería Reacción Inmediata (BIRI), fueron entrenados por las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América; y el Batallón Atlacatl fue el primero en entrar en acción.
Entre las masacres más representativas se pueden mencionar:
Además de estos hechos hubo desplazamientos forzados; así como cientos de desapariciones, torturas y asesinatos de estudiantes, sindicalistas y activistas.
Esto ocurrió debido a varios factores de cambios políticos y militares, como por ejemplo, los decretos de Reforma Agraria y del Estado de Sitio.


Fue cometida el 14 de mayo en la zona norte del departamento de Chalatenango, específicamente en el caserío Las Aradas, una zona fronteriza entre El Salvador y Honduras.
El Destacamento Militar Número 1, miembros de la Guardia Nacional y miembros de la Organización Demócrata Nacionalista, en coordinación con la fuerza armada hondureña, acribillaron entre 300 y 600 personas desde ambas orillas del río, donde la población se había refugiado porque pensaban que el ejército salvadoreño no cruzaría a territorio hondureño.
Entre el 10 y 11 de diciembre fueron ejecutadas más de mil personas en varios caseríos del departamento de Morazán, por el Batallón Atlacatl (al mando del teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios), por la Tercera Brigada de Infantería y por el Centro de Instrucción Militar de San Francisco Gotera.
Más de la mitad de las víctimas fueron niños y niñas. Separaron en filas a hombres y mujeres en diferentes puntos del lugar y luego los torturaron y asesinaron. Las mujeres también fueron violadas.
Esta es considerada, como una de las mayores masacres contra la población civil ejecutada por el Estado en tiempos modernos, en el hemisferio occidental.
El 15 de octubre de 1984, con la mediación de la Iglesia Católica, el gobierno convocó al FMLN-FDR a reunirse en La Palma, Chalatenango, pero no hubo mayores logros ni acuerdos.
En la reunión participaron José Napoleón Duarte, Eugenio Vides Casanova, Julio Adolfo Rey Prendes, por parte del gobierno salvadoreño, y por el FMLN-FDR, Nidia Díaz, Fermán Cienfuegos, Guillermo Manuel Ungo, Rubén Zamora, entre otros. La mediación estuvo a cargo del Arzobispo de San Salvador, monseñor Arturo Rivera y Damas y el arzobispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez.
Ese año, el ERP asesinó al teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios y por eso el apoyo al diálogo por parte de la Fuerza Armada disminuyó notablemente. Así, el gobierno salvadoreño como el FMLN renovaron sus estrategias para sostener la guerra por más tiempo, pese a que ya estaba sobre la mesa la negociación.
El 30 de noviembre de 1984, tuvo lugar otro acercamiento en Ayagualo, La Libertad, siempre con la mediación de los arzobispos de San Salvador. De este encuentro se publicó un comunicado que hacía constar la disposición a continuar con el diálogo.
Para 1986 fue convocado otro encuentro, pero no se concretó porque el FMLN consideró que no existían las condiciones necesarias de seguridad.
Luego, en 1988, tras al menos tres rondas de diálogo se estancó el proceso y no se llegó a una negociación.
En 1989 el FMLN pospuso las elecciones de marzo a septiembre, un cese de la lucha armada y la aceptación de un solo Ejército; pero la oferta no fue aceptada y ARENA pasó a ejercer el poder tras el último año de gestión del ingeniero José Napoleón Duarte, quien entregó el poder al licenciado Felix Alfredo Cristiani Burkard.
El 31 de octubre de 1989 se llevaron a cabo dos atentados con explosivos a dos organizaciones populares, consideradas por el gobierno como “fachadas del FMLN”.
En horas de la madrugada, dos hombres uniformados colocaron una bomba en la entrada del local del Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador “Monseñor Óscar Arnulfo Romero” (COMADRES). Cuatro personas, entre ellas un niño de cuatro meses, resultaron heridos.
Horas más tarde, al mediodía, fue colocada una bomba en el local de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS). Buena parte del edificio, incluyendo las oficinas y el comedor, terminó destruida. Hubo nueve muertos y más de 40 heridos.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, el gobierno salvadoreño no cumplió con su deber de garantizar los derechos humanos de los miembros de ambas entidades.
Además, concluyó que en el contexto del conflicto armado, atentar contra miembros de organizaciones consideradas contrarias al Estado, fue una práctica sistemática y reiterada. Dichos atentados siguen impunes.

En la madrugada del 16 de noviembre, miembros del Batallón Atlacatl ingresaron al Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) para asesinar a seis sacerdotes jesuitas y a dos trabajadoras domésticas (madre e hija).
Las víctimas fueron: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Varó, Segundo Montes, Armando López, Joaquín López, Juan Ramón Moreno, Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos. Esta última tenía 16 años.
Esto ocurrió en el marco de la ofensiva “Hasta el tope”, que inició el 11 de noviembre y se prolongó días después. La Universidad José Simeón Cañas (UCA) era considerada por la Fuerza Armada de El Salvador como el lugar donde se refugiaban los guerrilleros y el padre Ignacio Ellacuría era considerado aliado del FMLN.
Estos asesinatos fueron cometidos porque el Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña, creía que los sacerdotes formaban parte de la dirección de la ofensiva insurgente.
Dos de los nueve militares responsables de esta ejecución fueron condenados en 1991 y quedaron libres en 1993 por la Ley de Amnistía. Luego de su derogación, se inició un nuevo proceso judicial en su contra y, actualmente, 17 imputados son requeridos por la justicia española.
Sin embargo, la justicia fuera de El Salvador, en septiembre de 2020 fue condenado en España a más de 133 años de cárcel, el coronel del ejército salvadoreño, Inocente Orlando Montano Morales, por el aseisanto de cinco jesuitas españoles.
El proceso de diálogo que llevó a la firma de los Acuerdos de Paz puede dividirse en dos etapas:
- La primera es la de los diálogos previos que va de 1984 a 1987, en la cual ambas partes se reunieron convocadas, sobre todo, por la Iglesia Católica de El Salvador, representada por el arzobispo monseñor Arturo Rivera y Damas. En estos diálogos los resultados fueron más políticos que concretos puesto que las partes reafirmaron su disponibilidad para el diálogo; pero los enfrentamientos armados estaban en pleno apogeo.
- La segunda etapa, de 1989 a 1992, se llevaron a cabo los diálogos formales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El gobierno salvadoreño y el FMLN formaron comisiones para trabajar en los documentos oficiales, la agenda, las comunicaciones y el protocolo.
El 11 de octubre de 1989, el FMLN solicitó la disolución de la Fuerza Armada de El Salvador en una reunión llevada a cabo en Costa Rica, pero no se llegó a un acuerdo.
Luego, el 4 de abril de 1990 en Ginebra, Suiza, se firmó el compromiso con los Derechos Humanos Universales. El 26 de julio el gobierno de El Salvador se comprometió a no cometer hechos que atentaran contra la integridad, seguridad y libertad de las personas.
Y el 25 de septiembre de 1991 se estableció la reducción de la Fuerza Armada salvadoreña, la disolución de los cuerpos de seguridad y la creación de la Policía Nacional Civil (PNC).
Finalmente, la firma de los Acuerdos de Paz ocurrió en el Castillo de Chapultepec, en la ciudad de México el 16 de enero de 1992.
La Comisión de la Verdad fue creada en 1991 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Su objetivo primordial fue investigar y publicar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Armada y la Guerrilla salvadoreña, en el contexto de la guerra civil.
Así surgió el informe “De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador”, publicado en marzo de 1992. El mismo generó mucha controversia puesto que muchos lideres políticos y militares de la época figuraron en casos como la masacre de El Mozote y el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA.
El 20 de marzo de ese mismo año, cinco días después de la publicación del informe, diputados de ARENA, PDC y PCN aprobaron la Ley de Amnistía General y así quedaron impunes todos los señalados.
Veinticuatro años después, esa ley fue derogada y continuaron algunas investigaciones judiciales de casos de violencia ocurridos durante el conflicto armado, y que aparecieron investigados en el informe de la Comisión de la Verdad.
En mayo de 2019 la Asamblea Legislativa, por iniciativa de ARENA y del FMLN, puso sobre la mesa una nueva “Ley de reconciliación”. Pero no fue aprobada por organizaciones sociales ni por la comunidad internacional por ser considerada una nueva versión de la Ley de Amnistía.